Basado en una presentación dada por Alan Greenspan en el Seminario Antimonopolio de la National Association of Business Economists, Cleveland, 25 de septiembre de 1961.
* * *
El mundo del antimonopolio nos trae reminiscencias del mundo en Alicia en el país de las maravillas: todo aparentemente es, y sin embargo aparentemente no es, simultáneamente. Es un mundo en el que la competencia es elogiada como el axioma básico y el principio orientador; y, sin embargo, «demasiada» competencia es condenada por ser «despiadada». Es un mundo en el que las acciones diseñadas para limitar la competencia son tildadas de criminales cuando las emprenden los empresarios, pero elogiadas por ser «iluminadas» cuando son iniciadas por el gobierno. Es un mundo en el que la ley es tan ambigua que los empresarios no tienen forma de saber si unas acciones concretas serán declaradas ilegales hasta haber oído el veredicto del juez…, a posteriori.
En vista de la confusión, de las contradicciones y de la minuciosidad legalista que caracterizan el mundo del antimonopolio, afirmo que el sistema antimonopolio en su totalidad debe ser sometido a revisión. Es necesario confirmar y evaluar (a) las raíces históricas de las leyes antimonopolio; y (b) las teorías económicas sobre las cuales esas leyes están basadas.
Los americanos siempre han temido la concentración de poder arbitrario en manos de los políticos. Antes de la Guerra Civil, muy pocos atribuían tal poder a los empresarios. Estaba claro que los funcionarios del gobierno tenían el poder legal de imponer obediencia mediante el uso de la fuerza física, y que los empresarios no tenían tal poder. Un empresario necesitaba clientes. Tenía que apelar a los intereses personales de ellos.
Esa apreciación del tema cambió rápidamente en la secuela inmediata a la Guerra Civil, en particular con la llegada de la era del ferrocarril. Externamente, los ferrocarriles no tenían el apoyo de la fuerza legal. Pero para los agricultores del Oeste, los ferrocarriles parecían tener el poder arbitrario que era previamente atribuido exclusivamente al gobierno. Los ferrocarriles parecían estar libres de las leyes de la competencia. Parecían ser capaces de cobrar tarifas calculadas para confinar a los agricultores a la siembra de granos, ni más altas ni más bajas. La protesta de los agricultores se plasmó en el movimiento llamado Nacional Grange, la organización responsable de la aprobación de la Ley de Comercio Interestatal de 1887.
Los gigantes industriales, como la Standard Oil Trust de Rockefeller, que habían estado creciendo durante ese período, también fueron considerados inmunes a la competencia, a la ley de la oferta y la demanda. La reacción pública contra los emporios culminó en la Ley Sherman de 1890.
Se alegaba entonces —como aún se sigue alegando hoy— que una empresa, si se la dejara libre, necesariamente acabaría convirtiéndose en una institución investida de poder arbitrario. ¿Es válida esa afirmación? ¿Engendró el período posterior a la Guerra Civil una forma nueva de poder arbitrario? ¿O siguió siendo el gobierno la fuente de tal poder, con las empresas proveyendo meramente un nuevo medio a través del cual poder ejercerlo? Esa es la crucial cuestión histórica.
Los ferrocarriles se desarrollaron en el Este, antes de la Guerra Civil, en dura competencia entre ellos y también en competencia con formas antiguas de transporte, tales como lanchas, barcos y carros. Hacia 1860 se levantó un clamor político exigiendo que los ferrocarriles se extendieran hacia el Oeste y conectaran California a la nación: se decía que el prestigio nacional estaba en peligro. Pero el volumen de tránsito fuera del Este, más poblado, era insuficiente para canalizar el transporte comercial hacia el Oeste. El beneficio potencial no justificaba el alto coste de inversión en infraestructura. En nombre de la «política pública», por lo tanto, fue decidido subsidiar los ferrocarriles en su camino hacia el Oeste.
Entre 1863 y 1867, casi 40 millones de hectáreas de terrenos públicos fueron concedidos a los ferrocarriles. Como esas concesiones fueron hechas para rutas individuales, ningún otro ferrocarril podía competir por el tráfico en la misma zona en el Oeste. Al mismo tiempo, las formas alternativas de competencia (carros, barcos fluviales, etc.) no pudieron permitirse desafiar a los ferrocarriles en el Oeste. Por lo tanto, con ayuda del gobierno federal, un sector de la industria del ferrocarril pudo liberarse de los límites competitivos que habían prevalecido en el Este.
Como era de esperar, los subsidios atrajeron al tipo de promotores que siempre existen al margen de la comunidad empresarial, a quienes están constantemente buscando un «negocio fácil». Muchos de los nuevos ferrocarriles occidentales fueron construidos de forma chapucera: no fueron construidos para llevar tráfico, sino para adquirir concesiones de tierras.
Los ferrocarriles del Oeste fueron verdaderos monopolios en el sentido literal de la palabra. Pudieron comportarse con un aura de poder arbitrario, y lo hicieron. Pero ese poder no se derivó del libre mercado. Emanó de subsidios gubernamentales y de restricciones gubernamentales. [Le debo a Ayn Rand la identificación de este principio. Véanse sus «Notes on the History of American Free Enterprise» (capítulo 7).]
Cuando, finalmente, el tráfico del Oeste aumentó hasta niveles capaces de sostener a otros medios de transporte rentables, el poder monopólico de los ferrocarriles quedó rápidamente restringido. A pesar de sus privilegios iniciales, los ferrocarriles fueron incapaces de resistir la presión de la libre competencia.
Mientras tanto, sin embargo, un ominoso cambio radical había ocurrido en nuestra historia económica: La Ley de Comercio Interestatal de 1887.
Esa ley no fue necesitada por las «maldades» del libre mercado. Igual que la subsiguiente legislación que reguló los negocios, la ley fue un intento por remediar las distorsiones económicas que las anteriores intervenciones gubernamentales habían creado, pero de las cuales fue culpado el libre mercado. La Ley de Comercio Interestatal, a su vez, produjo nuevas distorsiones en la estructura y en las finanzas de los ferrocarriles. Hoy, se está proponiendo que esas distorsiones sean corregidas por medio de subsidios adicionales. Los ferrocarriles están al borde de un colapso final, pero nadie desafía el fallido diagnóstico original que revelaría —y corregiría— la verdadera causa de su enfermedad.
Interpretar la historia de los ferrocarriles del siglo XIX como «prueba» del fracaso del libre mercado es un desastroso error. El mismo error —que persiste hasta hoy— fue el temor que hubo en el siglo XIX a los carteles empresariales, a los «trusts».
El «trust» más formidable de todos era el de la Standard Oil. No obstante, en el momento de ser aprobada la Ley Sherman, que fue un período anterior a la explosión comercial de vehículos, la industria petrolera en su totalidad representaba menos del 1% del Producto Nacional Bruto, y era apenas una tercera parte del tamaño de la industria del calzado. No fue el tamaño absoluto de los trusts, sino su dominio dentro de sus propias industrias, lo que dio pie a una aprensión general. Lo que los observadores no consiguieron entender, sin embargo, fue el hecho de que el control que tenía la Standard Oil, a inicios de siglo, que era más del 80% de la capacidad de refinamiento, tuvo un importante sentido económico y aceleró el crecimiento de la economía estadounidense.
Ese control produjo ganancias obvias en eficiencia, a través de la integración de operaciones divergentes de refinación, de marketing y de oleoductos; también hizo que conseguir financiación de capital fuese más sencillo y más barato. Los trusts surgieron porque eran las unidades más eficientes en unas industrias que, siendo relativamente nuevas, eran demasiado pequeñas para sustentar más de una empresa grande.
Históricamente, el desarrollo general de la industria ha seguido el siguiente curso: una industria empieza con unas cuantas empresas pequeñas; con el tiempo, muchas de ellas se fusionan; eso mejora la eficiencia y aumenta los beneficios. Al ir expandiéndose, el mercado se agranda, y nuevas empresas entran en el sector, de esa forma reduciendo la cuota de mercado que tenía la empresa dominante. Ese ha sido el patrón en las industrias del acero, del petróleo, del aluminio, de los contenedores, y en numerosas otras grandes industrias.
La tendencia observable de que las empresas dominantes en una industria con el tiempo pierden parte de su cuota de mercado no está causada por la legislación antimonopolio, sino por el hecho de que es difícil impedir que nuevas empresas entren en el sector cuando aumenta la demanda por un determinado producto. Texaco y Gulf, por ejemplo, se habrían convertido en grandes empresas incluso aunque la original Standard Oil Trust no hubiese sido disuelta. De forma parecida, el dominio de la United States Steel Corporation sobre la industria siderúrgica medio siglo antes habría sido erosionado con o sin la Ley Sherman.
Se requiere una habilidad extraordinaria para mantener más del 50% del mercado de una gran industria en una economía libre. Se requiere una habilidad productiva excepcional, un juicio comercial constante y un esfuerzo implacable para continuar mejorando el producto y la técnica que una empresa ofrece. Una empresa excepcional que es capaz de retener su cuota de mercado año tras año y década tras década lo hace por medio de su eficiencia productiva, y merece reconocimiento, no condena.
La Ley Sherman puede ser comprensible cuando se entiende como una proyección de los temores del siglo XIX y de una ignorancia económica. Pero es totalmente absurda en el contexto del conocimiento económico actual. Los setenta años adicionales observando el desarrollo industrial deberían habernos enseñado algo.
Si los intentos por justificar nuestros estatutos antimonopolio sobre bases históricas son erróneos y estriban en una mala interpretación de la historia, los intentos por justificarlos sobre bases teóricas provienen de una equivocación todavía más fundamental.
En los primeros días de los Estados Unidos, los americanos disfrutaron de una gran medida de libertad económica. Cada individuo era libre de producir lo que quería, y de vendérselo a quien quisiera, a un precio mutuamente acordado. Si dos competidores concluían que era en su propio interés mutuo establecer políticas de precios conjuntas, ellos eran libres de hacerlo. Si un cliente pedía un descuento a cambio de hacer negocio, una empresa (normalmente un ferrocarril) podía acceder a ello o negarse, como le pareciera conveniente. Según la economía clásica, que tuvo una influencia profunda en el siglo XIX, la competencia mantendría la economía en equilibrio.
Pero aunque muchas teorías de los economistas clásicos —como su descripción del funcionamiento de una economía libre— eran válidas, su concepto de «competencia» era ambiguo, y condujo a una confusión en las mentes de sus seguidores. Se entendía que la competencia consistía simplemente en producir y vender el máximo posible, como un robot, aceptando pasivamente el precio de mercado como una ley de la naturaleza, sin jamás intentar influenciar las condiciones del mercado.
Los empresarios de la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo, intentaron agresivamente influenciar las condiciones de sus mercados haciendo publicidad, modificando las tasas de producción, y negociando precios con proveedores y clientes.
Muchos observadores asumieron que esas actividades eran incompatibles con la teoría clásica. Concluyeron que la competencia ya no funcionaba eficazmente. En el sentido en el que ellos entendían la competencia, ella nunca había funcionado ni existido, excepto posiblemente en algunos mercados agrícolas aislados. Pero en el sentido serio de la palabra, la competencia existió y sigue existiendo, tanto en el siglo XIX como hoy.
«Competencia» es un nombre activo, no pasivo. Se aplica a toda la esfera de la actividad económica, no sólo a la producción sino también al comercio; implica la necesidad de actuar y tomar decisiones que afecten a las condiciones del mercado en el propio beneficio de uno.
El error de los observadores del siglo XIX fue que redujeron una amplia abstracción —la competencia— a un conjunto limitado de concretos, a la competencia «pasiva» proyectada por su propia interpretación de la economía clásica. Como resultado, ellos concluyeron que el supuesto «fracaso» de esa ficticia «competencia pasiva» invalidaba toda la estructura teórica de la economía clásica, incluyendo la prueba del hecho que el laissez-faire es el más eficiente y productivo de todos los sistemas económicos posibles. Concluyeron que un mercado libre, por su naturaleza, lleva a su propia destrucción, y llegaron a la grotesca contradicción de tratar de preservar la libertad del mercado por medio de controles gubernamentales, es decir, de preservar los beneficios del laissez-faire aboliéndolo.
La pregunta crucial que se les olvidó hacer es si la competencia «activa» conduce inevitablemente al establecimiento de monopolios coercitivos, como ellos supusieron; o si una economía laissez-faire de competencia «activa» tiene un regulador incorporado que la protege y la preserva. Esa es la cuestión que nosotros debemos examinar ahora.
Un «monopolio coercitivo» es una entidad comercial que puede establecer sus precios y sus políticas de producción independientemente del mercado, siendo inmune a la competencia, a la ley de la oferta y la demanda. Una economía dominada por tales monopolios sería rígida y estancada.
La pre-condición necesaria para la existencia de un monopolio coercitivo es una puerta cerrada, es impedir que todos los productores que compiten entren en un sector determinado. Eso puede conseguirse sólo por un acto de intervención gubernamental, en forma de regulaciones especiales, subsidios o franquicias. Sin la asistencia del gobierno, es imposible que un potencial monopolizador establezca y mantenga sus precios y sus políticas de producción independientes del resto de la economía. Pues si él intentara establecer sus precios y su producción a un nivel que generara para nuevos participantes beneficios significativamente superiores a los existentes en otros sectores, los competidores ciertamente invadirían su industria.
El regulador en última instancia de la competencia en una economía libre es el mercado de capitales. Siempre que el capital sea libre de fluir, tenderá a buscar aquellas áreas que ofrezcan la mayor tasa de retorno.
El potencial inversor de capital no contempla solamente la tasa de rentabilidad real ganada por empresas dentro de una industria específica. Su decisión respecto a dónde invertir depende de lo que él mismo podría ganar en ese sector concreto. Las tasas de beneficio existentes dentro de una industria son calculadas en términos de los costes existentes. Él tiene que considerar el hecho de que un recién llegado podría no ser capaz de conseguir de inmediato una estructura de costes tan baja como la de los productores experimentados.
Por lo tanto, la existencia de un libre mercado de capitales no garantiza que un monopolista que disfruta de beneficios altos necesaria e inmediatamente tenga que enfrentar la competencia. Lo que sí garantiza es que un monopolista cuyos altos beneficios estén causados por precios altos, en vez de por costes bajos, pronto se enfrentará con una competencia originada por el mercado de capitales.
El mercado de capitales actúa como un regulador de precios, no necesariamente de beneficios. Deja que un productor individual sea libre de ganar tanto como pueda bajando sus costes y aumentando su eficiencia relativa frente a otros. De esa forma, constituye el mecanismo que genera mayores incentivos para aumentar la productividad, y conduce, como consecuencia, a un nivel de vida cada vez mayor.
La historia de la Aluminium Company of America antes de la Segunda Guerra Mundial ilustra el proceso. Previendo su propio interés y su rentabilidad a largo plazo en términos de un mercado creciente, ALCOA mantuvo el precio del aluminio bruto a un nivel compatible con la máxima expansión de su mercado. A ese nivel de precios, sin embargo, los beneficios pudieron llegar sólo haciendo tremendos esfuerzos para mejorar la eficiencia y la productividad.
ALCOA era un monopolio —el único productor de aluminio bruto— pero no era un monopolio coercitivo, es decir, no tenía cómo establecer sus precios y sus políticas de producción independientemente del mundo competitivo. De hecho, sólo debido a que la empresa puso énfasis en la reducción de costes y en la eficiencia, en vez de en subir los precios, fue ella capaz de mantener su posición como productor exclusivo de aluminio bruto durante tanto tiempo. Si ALCOA hubiese intentado aumentar sus beneficios subiendo los precios, pronto se habría encontrado compitiendo con nuevos recién llegados en el negocio del aluminio bruto.
Al analizar los procesos competitivos de una economía laissez-faire, uno debe reconocer que los desembolsos de capital (inversiones en nuevas plantas y equipos, ya sea por productores existentes o por empresas nuevas) no están determinados solamente por los beneficios actuales. Una inversión se hace o no, dependiendo de la estimación del valor actual neto de los beneficios futuros esperados. En consecuencia, la cuestión de si un competidor nuevo entrará o no en una industria que hasta ahora era monopolista está determinada por los retornos futuros que ese nuevo competidor espere.
El valor actual neto de los beneficios futuros esperados en una industria determinada está representado por el valor de mercado de las acciones ordinarias de las empresas en esa industria. [Alan Greenspan, «Stock Prices and Capital Evaluation». Presentación hecha ante una sesión conjunta de la American Statistical Association y la American Finance Association el 27 de diciembre de 1959.] Si el valor de las acciones de una empresa concreta (o un promedio para una industria concreta) aumenta, el movimiento implica un valor actual neto mayor para sus ingresos futuros esperados.
La evidencia estadística demuestra la correlación entre los valores de las acciones y los desembolsos de capital, no sólo para la industria como un todo, sino también dentro de los mayores grupos industriales. [Para un análisis detallado de esa correlación, ver Alan Greenspan, «Business Investment Decisions and Full Employment Models», American Statistical Association, 1961, Proceedings of the Business and Economic Statistics Section.]
Además, el tiempo que hay entre las fluctuaciones de los precios de las acciones y las fluctuaciones correspondientes de desembolsos de capital es bastante corto, un hecho que implica que el proceso que relaciona a nuevas inversiones de capital con expectativas de beneficios es relativamente rápido. Si esa correlación funciona tan bien como lo hace, considerando los impedimentos gubernamentales actuales a la libre circulación de capitales, uno debe concluir que en un mercado totalmente libre el proceso sería mucho más eficiente.
El movimiento de capitales de una nación, en una economía totalmente libre, estaría continuamente llevando al capital hacia áreas rentables, y eso controlaría de forma eficaz las políticas de precios competitivos y las políticas de producción de las empresas, haciendo que un monopolio coercitivo fuese imposible de mantener. Es sólo en la así llamada economía mixta en la que un monopolio coercitivo puede florecer, protegido de la disciplina de los mercados de capitales por franquicias, subsidios, y privilegios especiales de los reguladores gubernamentales.
Resumiendo: toda la estructura de los estatutos antimonopolio en EE.UU. es un revoltijo de ignorancia y de irracionalidad económica. Es el producto: (a) de una burda y errada interpretación de la historia; y (b) de teorías económicas más bien ingenuas, y ciertamente nada realistas.
Agarrándose a un clavo ardiendo, algunas personas argumentan que por lo menos las leyes antimonopolio no han hecho ningún daño. Ellas afirman que aunque el proceso competitivo en sí mismo ya inhibe los monopolios coercitivos, no se pierde nada al asegurarse doblemente de ello, declarando que ciertas acciones económicas son ilegales.
Pero la existencia misma de esos estatutos indefinibles y de esa jurisprudencia contradictoria inhibe a los empresarios de emprender lo que en otras circunstancias serían sanos proyectos productivos. Nadie sabrá jamás qué nuevos productos, procesos, máquinas, y consorcios que ahorrarían costes nunca llegaron a existir, aniquilados por la Ley Sherman antes de nacer. Nadie podrá jamás calcular el precio que todos nosotros hemos pagado por esa Ley que, al inducir un uso menos efectivo del capital, ha mantenido nuestro nivel de vida por debajo de lo que en otro caso habría sido posible.
No hace falta ninguna especulación, sin embargo, para juzgar la injusticia y el daño que ha sido causado a las carreras, a las reputaciones y a las vidas de los ejecutivos encarcelados bajo las leyes antimonopolio.
Quienes alegan que el objetivo de las leyes antimonopolio es proteger la competencia, la empresa y la eficiencia, necesitan que les recordemos la siguiente cita de la acusación del Juez Learned Hand a las así llamadas prácticas monopolísticas de ALCOA.
No fue inevitable que ALCOA siempre anticipase aumentos en la demanda de lingotes y que estuviese lista para suministrarlos. Nada la obligó a seguir doblando y redoblando su capacidad antes que los otros entraran en el sector. Ella insiste que nunca excluyó a los competidores; pero podemos pensar que no hay ninguna exclusión más efectiva que la de aprovechar progresivamente cada nueva oportunidad conforme surge, y afrontar a cada recién llegado con nueva capacidad que ya está lista dentro de una gran organización, teniendo la ventaja de la experiencia, las conexiones comerciales y el personal de élite.
ALCOA está siendo condenada por tener demasiado éxito, por ser demasiado eficiente, por ser un competidor demasiado bueno. Cualquier daño que las leyes antimonopolio puedan haberle hecho a nuestra economía, cualquier distorsión que la estructura de capitales de la nación pueda haber creado, ninguno de ellos es tan desastroso como el hecho de que el objetivo real, la intención oculta, y la implementación práctica de las leyes antimonopolio en los Estados Unidos han llevado a la condena de miembros productivos y eficientes de nuestra sociedad precisamente por ser productivos y eficientes.
# # #
Fuentes:
Capítulo 4. Antimonopolio — del libro Capitalismo: el ideal desconocido
Ensayo escrito por Alan Greenspan bajo la supervisión de Ayn Rand
# # #
Traducción: << Objetivismo.org >>
# # #





















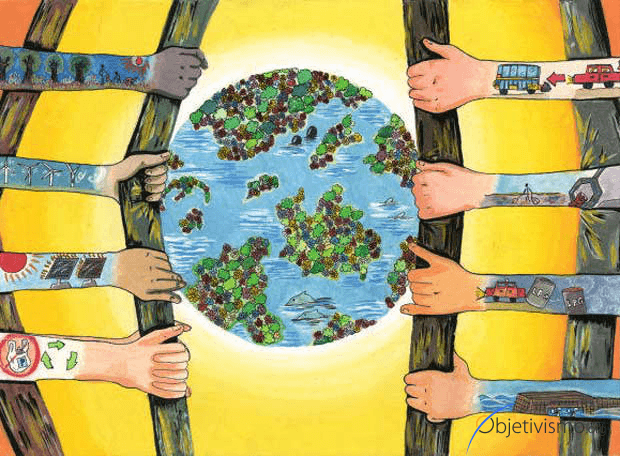



[…] del mercado de capitales en una economía libre. Como Alan Greenspan observa en su artículo «Antimonopolio» : si la entrada en un sector determinado de la producción no está impedida por regulaciones […]