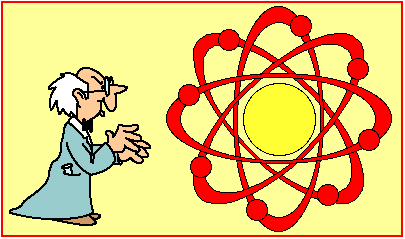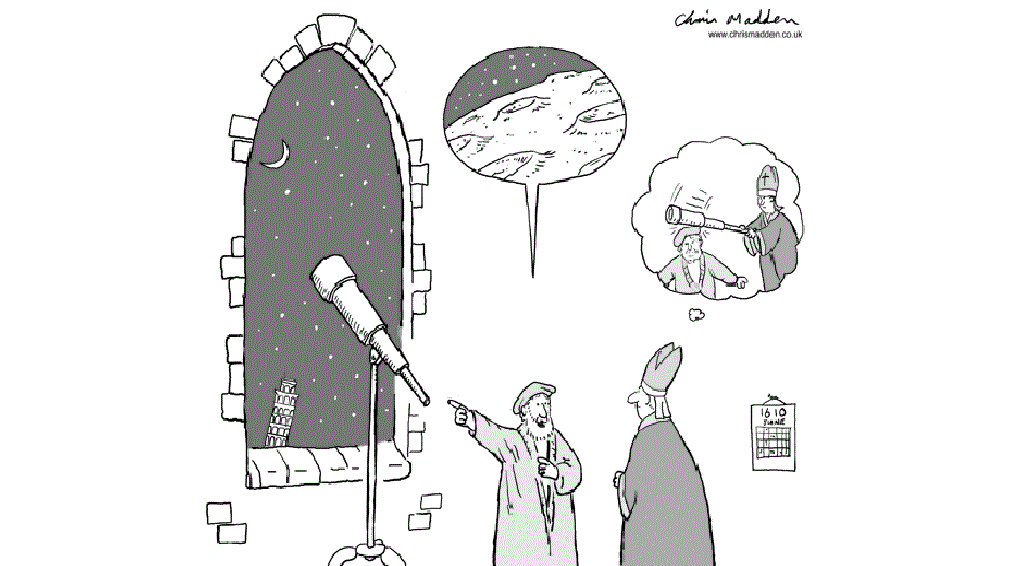¿Son inevitables las depresiones periódicas en un sistema de capitalismo laissez-faire?
# # #
Estos artículos aparecieron originalmente en el «Intellectual Ammunition Department» de The Objectivist Newsletter. Son respuestas breves a las preguntas económicas más frecuentemente formuladas por los lectores, preguntas que reflejan los conceptos más comúnmente equivocados y generalizados sobre el capitalismo.
# # #
Es típico de los enemigos del capitalismo denunciarlo por males que, de hecho, no son el resultado del capitalismo sino del estatismo: por males que resultan y son posibles sólo por la intervención del gobierno en la economía.
Ya he hablado de un flagrante ejemplo de esa política: la acusación de que el capitalismo lleva al establecimiento de monopolios coercitivos. El caso más notorio de esa política es la alegación de que el capitalismo, por su naturaleza, inevitablemente conduce a depresiones periódicas.
Los estatistas repetidamente afirman que las depresiones (el fenómeno del así llamado ciclo económico, de «bonanza y penuria») son inherentes al laissez-faire, y que el gran colapso de 1929 fue la prueba contundente del fracaso de una economía de libre mercado no regulada. ¿Cuál es la verdad de la cuestión?
Una depresión es un declive a gran escala de la producción y del comercio; está caracterizada por una fuerte caída en la producción, en la inversión, en el empleo, y en el valor de los activos de capital (fábricas, maquinaria, etc.). Unas fluctuaciones normales de los negocios o una disminución temporal en la tasa de expansión industrial no constituyen una depresión. Una depresión es una contracción en la actividad comercial en todo el ámbito nacional —y una disminución general en el valor de los activos de capital— de proporciones mayúsculas.
No hay nada en la naturaleza de una economía de libre mercado que pueda causar tal situación. Las explicaciones populares que explican una depresión —como producto de una «sobreproducción», de un «subconsumo», de los monopolios, de dispositivos que ahorran trabajo, de una mala distribución, de acumulaciones excesivas de riqueza, etc.— han sido desacreditadas como falacias muchas veces. [Véase, en relación a esto, el libro de Carl Snyder Capitalism the Creator, Nueva York: The Macmillan Company, 1940.]
Los reajustes de la actividad económica, las transferencias de capital y de trabajo de una industria a otra, debido a condiciones cambiantes, ocurren constantemente dentro del capitalismo. Eso es inherente al proceso de movimiento, crecimiento y progreso que caracteriza al capitalismo. Pero siempre existe la posibilidad de proyectos beneficiosos en un sector o en otro, siempre hay una necesidad y una demanda de bienes, y lo único que puede cambiar es el tipo de bienes que se torna más provechoso producir.
En cualquier industria concreta, es posible que la oferta exceda a la demanda, dentro del contexto de todas las otras demandas que existen. En ese caso, hay una caída de precios, de beneficios, de inversión y de empleo en esa industria concreta; el capital y el trabajo tienden a fluir hacia otros sitios, buscando usos más remunerativos. Tal industria sufre un período de estancamiento, como resultado de una inversión injustificada, es decir, antieconómica, poco lucrativa, improductiva.
En una economía libre que funciona bajo el patrón oro, semejante inversión improductiva está severamente limitada; la especulación injustificada no aumenta, desenfrenada, hasta engullir a la nación entera. En una economía libre, la oferta de dinero y de crédito que es necesaria para financiar a los proyectos de negocios está determinada por factores económicos objetivos. Es el sistema bancario el que actúa como guardián de la estabilidad económica. Los principios que gobiernan la oferta monetaria funcionan para impedir una inversión injustificada a gran escala.
La mayoría de las empresas financian sus proyectos, al menos en parte, por medio de préstamos bancarios. Los bancos funcionan como una casa de compensación de inversiones, invirtiendo los ahorros de sus clientes en aquellas empresas que prometen tener el mayor éxito. Los bancos no tienen fondos ilimitados para prestar; están limitados en la cantidad de crédito que pueden otorgar por el monto de sus reservas de oro. Para seguir teniendo éxito, para generar beneficios y de esa forma atraer los ahorros de los inversores, los bancos deben hacer sus préstamos juiciosamente: deben identificar y seleccionar aquellos proyectos que ellos juzguen más sólidos y potencialmente beneficiosos.
Si, en un período de creciente especulación, los bancos se ven enfrentados a un número desmesurado de solicitudes de préstamos, entonces, en respuesta a la disponibilidad cada vez menor de dinero, ellos (a) suben sus tipos de interés; y (b) analizan en más detalle los proyectos para los cuales se piden los préstamos, estableciendo estándares más exigentes en cuanto a qué constituye una inversión justificada. Como resultado de eso, los fondos son más difíciles de conseguir, y hay una contracción y una reducción temporal de la inversión en negocios. Los empresarios son con frecuencia incapaces de recibir los préstamos que desean, y tienen que reducir sus planes de expansión. La compra de acciones ordinarias, que refleja las estimativas de los inversores sobre los ingresos futuros de las empresas, queda igualmente reducida; las acciones sobrevaloradas caen de precio. Las empresas que están metidas en proyectos antieconómicos, ahora incapaces de obtener más créditos, se ven obligadas a cerrar sus puertas; se para en seco el derroche adicional de factores productivos, y los errores económicos son liquidados.
En el peor de los casos, la economía puede sufrir una recesión suave, es decir, una leve reducción general de la inversión y la producción. En una economía no regulada, los reajustes ocurren muy rápidamente, y entonces la producción y la inversión empiezan a crecer de nuevo. Una recesión temporal no es perjudicial, sino beneficiosa; ella representa un sistema económico camino de corregir sus errores, de controlar la enfermedad y regresar a la salud.
El impacto de tal recesión puede ser sentido significativamente en unas cuantas industrias, pero no destruye una economía entera. Una depresión de ámbito nacional, como la que tuvo lugar en Estados Unidos en los años treinta, no habría sido posible en una sociedad totalmente libre. Fue hecha posible sólo por la intervención del gobierno en la economía; más concretamente, por la manipulación de la oferta monetaria por el gobierno.
La política del gobierno consistió, en esencia, en anestesiar a los mecanismos reguladores inherentes en un sistema de banca libre, los mecanismos que evitan la especulación desbocada y el consiguiente colapso económico.
Toda intervención gubernamental en la economía está basada en la creencia que las leyes económicas no necesitan funcionar, que los principios de causa y efecto pueden ser suspendidos, que todo en la existencia es «flexible» y «maleable», excepto el capricho de un burócrata, que es omnipotente; no hay que permitir que la realidad, la lógica y la economía se interpongan en el camino.
Esa fue la premisa implícita que condujo al establecimiento, en 1913, del Sistema de la Reserva Federal, una institución que controlaba (a través de medios complejos y a menudo indirectos) los bancos privados de todo el país. La Reserva Federal se propuso liberar a los bancos privados de las «limitaciones» impuestas en ellos por la cantidad de las propias reservas de cada banco; liberarlos de las leyes del mercado, y arrogarles a los funcionarios públicos el derecho a decidir cuánto crédito deseaban que estuviera disponible, y en qué momento.
Una política de «dinero barato» fue la idea orientadora y el objetivo de esos funcionarios. Los bancos ya no tendrían que estar limitados a hacer préstamos en base a la cantidad de sus reservas de oro. Los tipos de interés ya no tendrían que crecer en respuesta a una mayor especulación y a aumentos en las demandas de fondos. El crédito debería estar fácilmente disponible, hasta que, y a menos que, la Reserva Federal decidiese lo contrario. [Véase Benjamin M. Anderson, Economics and the Public Welfare, Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand Co., 1949. Esa es la mejor historia financiera y económica de los Estados Unidos desde 1914 a 1946.]
El gobierno arguyó que al retirar el control del dinero y del crédito de las manos de banqueros privados, y al contraer o expandir el crédito a voluntad, guiado por consideraciones distintas a las que influenciaban a esos banqueros «egoístas», el gobierno podría —en combinación con otras políticas intervencionistas— controlar la inversión de tal forma que garantizase un estado de prosperidad virtualmente constante. Muchos burócratas creyeron que el gobierno podría mantener a la economía en un estado de bonanza sin fin.
Aprovechando una metáfora muy valiosa de Alan Greenspan: si, bajo el sistema de laissez-faire, el sistema bancario y los principios que controlan la disponibilidad de fondos actúan como un fusible que impide una explosión en la economía, entonces el gobierno, a través del Sistema de la Reserva Federal, puso un céntimo en la caja de fusibles. El resultado fue la explosión conocida como el crash de 1929.
A lo largo de la mayor parte de la década de 1920, el gobierno obligó a los bancos a mantener tipos de interés artificialmente y antieconómicamente bajos. Como consecuencia, el dinero fluyó como un torrente a todo tipo de proyectos especulativos. Hacia 1928, las señales de alerta del peligro eran claramente visibles: la inversión injustificada estaba desenfrenada, y las acciones estaban cada vez más sobrevaloradas. El gobierno decidió ignorar esas señales de peligro.
Un sistema financiero libre se habría visto obligado, por necesidad económica, a echarle el freno a ese proceso de especulación desbocada. El crédito y la inversión, en tal caso, habrían sido drásticamente reducidos; los bancos que hicieron malas inversiones, las empresas que resultaron improductivas, y los que tuvieron que tratar con ellas, sufrirían, pero eso sería todo; el país como tal no sería arrastrado. Sin embargo, la «anarquía» de un sistema financiero libre había sido abandonada… y sustituida por una planificación gubernamental «iluminada».
El auge económico y la especulación salvaje —que habían precedido a todas las grandes depresiones— pudieron aumentar sin control, implicando, en una red cada vez mayor de malas inversiones y de desaciertos, a toda la estructura económica de la nación. La gente estaba invirtiendo en prácticamente cualquier cosa, y haciendo fortunas de una día para otro… sobre el papel. Los beneficios eran calculados en evaluaciones histéricamente exageradas de los futuros ingresos de las empresas. Los créditos eran otorgados con una dejadez promiscua, bajo la premisa de que, de alguna manera, los bienes estarían allí para respaldarlos. Fue como la política de un hombre que emite cheques sin fondos, contando con la esperanza de que él, de alguna forma, conseguirá obtener el dinero necesario y podrá depositarlo en el banco antes de que alguien presente sus cheques al cobro.
Pero A es A… y la realidad no es infinitamente elástica. En 1929, la estructura económica y financiera del país se había vuelto increíblemente precaria. Cuando el gobierno, finalmente y de forma frenética, subió los tipos de interés, ya era demasiado tarde. Es dudoso que alguien pueda afirmar con seguridad qué acontecimientos fueron los primeros en hacer cundir el pánico, y eso realmente no importa: el colapso se había vuelto inevitable; muchos acontecimientos diferentes podrían haber apretado el gatillo. Pero cuando las noticias de la quiebra del primer banco y de las quiebras comerciales empezaron a propagarse, la incertidumbre barrió al país con ondas de terror cada vez mayores. Las personas empezaron a vender sus acciones, esperando salirse del mercado con sus beneficios, o poder conseguir el dinero que ellas de pronto necesitaban para pagar los préstamos bancarios que les estaban siendo reclamados; y otras personas, al ver eso, empezaron aprensivamente a vender sus acciones; y, virtualmente de la noche a la mañana, una avalancha hizo caer la Bolsa de Valores, los precios se hundieron, las acciones perdieron todo su valor, el pago de los préstamos fue exigido, y muchos de esos préstamos no pudieron ser saldados, el valor de los activos de capital cayó en picado dramáticamente, muchas fortunas fueron arrasadas; y cuando llegó el año 1932, la actividad económica se había casi parado casi en seco. La ley de causalidad se había vengado a sí misma.
Esa, en esencia, fue la naturaleza y la causa de la depresión de 1929.
Ella nos proporciona una de las ilustraciones más elocuentes de las consecuencias desastrosas de tener una economía «planificada». En una economía libre, cuando un empresario individual comete un error de juicio económico, él (y como máximo quienes operan muy próximos a él) sufre las consecuencias; en una economía controlada, cuando un planificador central comete un error de juicio económico, el país entero sufre las consecuencias.
Pero no fue la Reserva Federal, no fue la intervención gubernamental la que resultó culpada por la depresión de 1929: fue el capitalismo. La libertad —gritaron los estatistas de cada raza y secta— había tenido su oportunidad, y había fracasado. Las voces de los pocos pensadores que señalaron la verdadera causa del mal fueron ahogadas en medio de las denuncias contra los empresarios, contra el afán de lucro, contra el capitalismo.
Si los hombres hubieran decidido entender la causa del colapso, el país se habría ahorrado la mayoría de la agonía que siguió. La depresión se prolongó durante años trágicamente innecesarios por la misma maldad que la había causado: las regulaciones y los controles gubernamentales.
Contrariamente a la noción popular, los controles y las regulaciones empezaron mucho antes del New Deal; en los años veinte, la economía mixta era ya un hecho establecido de la vida americana. Pero la tendencia hacia el estatismo empezó a moverse más rápidamente bajo la administración de Hoover; y, con el advenimiento del New Deal de Roosevelt, esa tendencia se aceleró a un ritmo sin precedentes. A los ajustes económicos que eran necesarios para poner fin a la depresión no se les permitió funcionar, al imponerse controles asfixiantes, mayores impuestos, y una legislación laboral. Esta última tuvo el efecto de elevar por la fuerza los salarios a niveles injustificadamente altos, aumentando de esa forma los costes para los empresarios, precisamente cuando los costes necesitaban ser reducidos si la inversión y la producción habían de revivir.
La Ley Nacional de Recuperación Industrial, la Ley Wagner, y el abandono del patrón oro (con la subsiguiente zambullida del gobierno en la inflación y en una orgía de gastos deficitarios) fueron sólo tres de las muchas medidas desastrosas promulgadas por el New Deal con el propósito declarado de sacar al país de la depresión; todas ellas tuvieron el efecto opuesto.
Como Alan Greenspan señala en «Stock Prices and Capital Evaluation» [Presentación ante una sesión conjunta de la American Statistical Association y la American Finance Association, el 27 de diciembre de 1959], el obstáculo a la recuperación empresarial consistió exclusivamente en la legislación aprobada específicamente por el New Deal; más perjudicial todavía fue el ambiente general de incertidumbre engendrado por la Administración. Los hombres no tenían forma de saber qué ley o qué regulación recaería sobre sus cabezas en cualquier momento; no tenían forma de saber qué repentinos cambios de dirección la política del gobierno podría tomar; no tenían forma de planificar a largo plazo.
Para actuar y producir, los empresarios necesitan conocimiento y la posibilidad de cálculo racional, no «fe» y «esperanza», sobre todo no tener «fe» y «esperanza» en los retorcidos caminos imprevisibles dentro de la cabeza de un burócrata.
Los limitados avances que los negocios fueron capaces de producir bajo el New Deal se derrumbaron en 1937, como resultado de una intensificación de la incertidumbre relacionada con lo que el gobierno podría decidir hacer a continuación. El desempleo subió a más de diez millones de personas, y la actividad económica cayó casi hasta el punto más bajo de 1932, el peor año de la depresión.
Es parte de la mitología oficial que el New Deal de Roosevelt «nos sacó de la depresión». ¿Cómo se «solucionó» finalmente el problema de la depresión? Con el recurso favorito de todos los estatistas en épocas de emergencia: una guerra.
La depresión precipitada por la quiebra de la Bolsa en 1929 no fue la primera en la historia americana, aunque fue incomparablemente más severa que cualquier depresión anterior. Si uno estudia las depresiones anteriores, encontrará la misma causa básica y el mismo común denominador: de una forma u otra, por un medio o por otro: la manipulación gubernamental de la oferta monetaria. Es típico de la forma como crece el intervencionismo que el Sistema de la Reserva Federal fuese instituido como un propuesto antídoto contra esas depresiones anteriores, las cuales habían sido a su vez productos de la manipulación monetaria del gobierno.
El mecanismo financiero de una economía es el centro sensible, el corazón viviente, de la actividad económica. No hay ninguna otra área en la que la intervención gubernamental pueda producir consecuencias tan desastrosas. Para una discusión general sobre el ciclo económico y su relación con la manipulación gubernamental de la oferta monetaria, véase La acción humana, de Ludwig Von Mises [New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1949.]
Uno de los hechos más chocantes de la historia es el fracaso de los hombres de aprender de ella. Para más detalles, sólo hay que ver las políticas de la Administración actual.
(Agosto de 1962)
# # #
Fuentes:
Escrito por Nathaniel Branden bajo la supervisión de Ayn Rand.
# # #