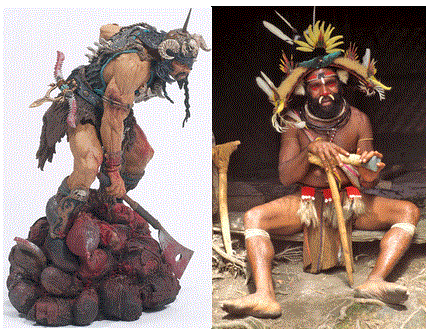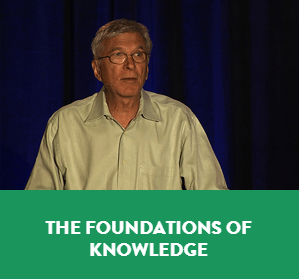De muerte en vida [2/3] — por Ayn Rand.
Charla sobre la encíclica papal “Humanae Vitae” que Ayn Rand presentó en el Ford Hall Forum, Boston, USA, el 8 de diciembre de 1968.
# # #
Que esa sea la intención de la doctrina lo confirma la posición de la Iglesia sobre el llamado “método del ritmo” para el control de la natalidad, un método que la encíclica aprueba y recomienda. “La Iglesia es coherente consigo misma cuando considera que recurrir a los períodos infecundos es lícito, mientras condena al mismo tiempo, como siendo siempre ilícito, el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque tal uso esté inspirado en razones que podrían parecer honestas y serias. . . . Es verdad que, en uno y otro caso, las parejas casadas concuerdan en la voluntad positiva de evitar los hijos por razones plausibles, buscando la certeza de que la descendencia no llegará; pero también es verdad que sólo en el primer caso ellas son capaces de renunciar al uso del matrimonio en los períodos fecundos cuando, por justos motivos, la procreación no es deseable, a la vez que hacen uso de ello durante los períodos infecundos para manifestar su afecto y salvaguardar su mutua fidelidad. Al hacer eso, dan prueba de un amor verdadero e íntegramente honesto”. [16]
A primera vista, eso no tiene absolutamente ningún sentido, y la Iglesia ha sido acusada a menudo de hipocresía o de hacer concesiones al permitir ese método de control de natalidad tan poco fiable mientras prohíbe los demás. Pero si examinas esa declaración desde el aspecto de su intención, verás que la Iglesia es de hecho “coherente consigo misma”, es decir, consistente.
¿Cuál es la diferencia psicológica entre “el método del ritmo” y otros medios de contracepción? La diferencia estriba en el hecho que, usando el “método del ritmo”, una pareja no puede considerar el goce sexual como un derecho y como un fin en sí mismo. Con ayuda de un poco de hipocresía, lo único que hace la pareja es furtivamente arrancar de aquí y de allá un poco de placer personal, a la vez que los participantes mantienen el acto conyugal “abierto a la transmisión de la vida”, reconociendo así que tener hijos es la única justificación moral del sexo, y que sólo por la gracia del calendario son ellos incapaces de consentirla.
Ese reconocimiento es el significado de esa peculiar implicación de la encíclica: que “renunciar al uso del matrimonio en los períodos fecundos” es, de alguna manera, una virtud (una renuncia que los métodos apropiados de control de natalidad no requerirían). ¿Qué otra cosa, excepto ese reconocimiento, puede ser el significado de la declaración, por lo demás ininteligible, que al usar el “método del ritmo” una pareja “da pruebas de un amor verdadero e íntegramente honesto”?
Hay una noción popular ampliamente extendida que explica el motivo por el que la Iglesia Católica se opone al control de la natalidad: el deseo de aumentar la población de católicos en el mundo. Eso puede ser superficialmente cierto en cuanto a los motivos de algunas personas, pero no es toda la verdad. Si lo fuese, la Iglesia Católica prohibiría el “método del ritmo” junto con todas las demás formas de contracepción. Y, más importante aún, la Iglesia Católica no lucharía por una legislación contra el control de la natalidad en todo el mundo: si la superioridad numérica fuese su objetivo, les prohibiría el control de la natalidad a sus propios seguidores, y permitiría que siguiese disponible para otros grupos religiosos.
El objetivo de la doctrina de la Iglesia en este asunto es, filosóficamente, mucho más profundo que eso, y mucho peor; el objetivo no es metafísico ni político ni biológico, sino psicológico: si al hombre se le prohíbe ver el goce sexual como un fin en sí mismo, él no considerará ni el amor ni su propia felicidad como un fin en sí mismo; si es así, entonces nunca logrará la autoestima.
No es contra burdas, animales o fisicalistas teorías del sexo, o de su uso, a lo que va dirigida la encíclica, sino contra el significado espiritual del sexo en la vida del hombre. (Por “espiritual” quiero decir: relativo la consciencia del hombre). No va dirigida contra la promiscuidad casual y estúpida, sino contra el amor romántico.
Para aclarar eso, voy a indicar, en su más breve esencia, una visión racional del papel del sexo en la existencia del hombre.
El sexo es una capacidad física, pero su ejercicio está determinado por la mente del hombre: por su elección de valores, mantenidos consciente o subconscientemente. Para un hombre racional, el sexo es una expresión de autoestima: una celebración de sí mismo y de la existencia. Para el hombre que carece de autoestima, el sexo es un intento de falsificarla, de adquirir su ilusión momentánea.
El amor romántico, en el pleno sentido del término, es una emoción posible solamente para el hombre (o la mujer) de autoestima inquebrantable: es su respuesta a los más altos valores en la persona del otro, una respuesta integrada de mente y cuerpo, de amor y deseo sexual. Tal hombre (o mujer) es incapaz de sentir un deseo sexual divorciado de valores espirituales.
Cito de La Rebelión de Atlas: “Los hombres que piensan que la riqueza proviene de recursos materiales y no tiene raíz o significado intelectual son los hombres que piensan – por la misma razón – que el sexo es una capacidad física que funciona independientemente de la mente, de la elección o el código de valores de uno… Pero, de hecho, la elección sexual de un hombre es el resultado y la suma de sus convicciones fundamentales… El sexo es el acto más profundamente egoísta de todos, un acto que el hombre no puede realizar por ningún otro motivo que su propio goce – ¡intenta imaginar realizarlo en un espíritu de caridad desinteresada! – un acto que no es posible hacer en auto-humillación, sólo en auto-exaltación, sólo con la confianza de ser deseado y de ser digno de serlo…. El amor es nuestra respuesta a nuestros más altos valores, y no puede ser nada más… El amor romántico, en el pleno sentido del término, es una emoción posible sólo para el hombre (o la mujer) de autoestima inquebrantable. Tal hombre (o mujer) es incapaz de sentir un deseo sexual divorciado de valores espirituales. Sólo el hombre que ensalza la pureza de un amor sin deseo es capaz de la bajeza de un deseo sin amor”.
En otras palabras, la promiscuidad sexual ha de ser condenada, no porque el sexo como tal sea malvado, sino porque es bueno: demasiado bueno y demasiado importante para ser tratado a la ligera.
En comparación a la importancia moral y psicológica de la felicidad sexual, el tema de la procreación es insignificante e irrelevante, excepto como una amenaza letal; y ¡Dios bendiga a los inventores de la Píldora!
La capacidad para procrear es meramente un potencial que el hombre no está obligado a realizar. La decisión de tener hijos o no es moralmente opcional. La naturaleza dota al hombre con una variedad de potencialidades, y es su mente la que debe decidir qué capacidades él decide ejercitar, según su propia jerarquía de metas y valores racionales. El mero hecho de que el hombre tenga la capacidad de matar no quiere decir que sea su deber convertirse en asesino; del mismo modo, el mero hecho de que el hombre tenga la capacidad de procrear no quiere decir que sea su deber cometer suicidio espiritual haciendo de la procreación su meta primaria, y convirtiéndose en un animal de cría.
Sólo los animales tienen que adaptarse a su entorno físico y a las funciones biológicas de sus cuerpos. El hombre adapta su entorno físico y el uso de sus facultades biológicas a sí mismo, a sus propias necesidades y valores. Eso es lo que le distingue de todas las demás especies vivas.
Para un animal, criar a sus pequeños es una cuestión de ciclos temporales. Para el hombre, es una responsabilidad de por vida, una seria responsabilidad que no debe ser asumida ni a la ligera, ni de forma irreflexiva o accidental.
Con relación a los aspectos morales del control de la natalidad, el derecho primario en cuestión no es el «derecho» de un niño que aún no ha nacido, ni de la familia, ni de la sociedad, ni de Dios. El derecho primario es uno que – en el clamor público de hoy sobre el tema – pocas voces (si hay alguna) han tenido el valor de defender: el derecho de un hombre y una mujer a su propia vida y felicidad, el derecho a no ser tratados como medios para cualquier fin.
El hombre es un fin en sí mismo. El amor romántico – la profunda, exaltada y duradera pasión que une su mente y su cuerpo en el acto sexual – es el vivo testimonio de ese principio.
Eso es lo que la encíclica trata de destruir; o, más exactamente, de obliterar, como si no existiese y no pudiese existir. Observa las referencias desdeñosas que hace la encíclica al deseo sexual, llamándolas“instinto” o “pasión”, como si “pasión” fuese un término peyorativo. Observa la falsa dicotomía que nos ofrece: la elección del hombre es: o una copulación “ instintiva” y carente de sentido, o el matrimonio, una institución que nos es presentada, no como una unión de amor apasionado, sino como una relación de “casta intimidad”, de “especial amistad personal”, de “disciplina apropiada a la pureza”, de deber desinteresado, de choques alternados entre frustración y embarazo, y de un tipo tan incalificable de aburrimiento (propio de horribles películas populares de segunda clase, sobre el vecino de al lado) que haría que cualquier hombre que estuviese medio vivo saliese corriendo, en auto-preservación, al burdel más cercano.
No, no estoy exagerando. He reservado – como mi última prueba sobre la visión del sexo que tiene la encíclica – el párrafo en el que los rizos y los velos de equivocación eufemística se rasgan, de alguna forma, y la verdad desnuda se muestra a través de ellos.
Dice así:
“Los hombres rectos pueden incluso convencerse mejor a sí mismos de los sólidos fundamentos en los que se basa la enseñanza de la Iglesia en este campo, si se preocupan de reflexionar sobre las consecuencias de los métodos de control artificial de la natalidad. Deben considerar, en primer lugar, lo fácil y lo ancho que sería el camino que de ese modo se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana, y para entender que los hombres, especialmente los jóvenes, son muy vulnerables en ese asunto: ellos necesitan estímulo para ser fieles a la ley moral, así que no se les debe ofrecer ningún medio sencillo de eludir su observancia. También hay que temer que el hombre, acostumbrándose cada vez más al uso de prácticas anticonceptivas, pueda finalmente perder respeto por la mujer y, sin preocuparle más su equilibrio físico y psicológico, pueda llegar al punto de considerarla como un mero instrumento de placer egoísta, y no como compañera querida y respetada”. [17]
No consigo imaginar a una mujer racional que no quiera ser justamente un instrumento del placer egoísta de su marido. No consigo imaginar cuál tendría que ser el estado mental de una mujer que pudiera desear o aceptar la situación de tener un marido que no derivase ningún placer egoísta al dormir con ella. No consigo imaginar a nadie, hombre o mujer, capaz de creer que el goce sexual destruiría el amor y el respeto de un marido por su mujer, pero que considerarla a ella una yegua de cría y considerarse a sí mismo un semental, sí le haría amarla y respetarla. La verdad es que todo esto es demasiado malvado para seguir discutiéndolo.
Pero debemos también prestar atención a la primera parte de ese párrafo. Dice que la contracepción “artificial” abriría “un camino fácil y ancho hacia la infidelidad conyugal”. Esa es la verdadera visión del matrimonio que tiene la encíclica: la fidelidad marital no descansa en nada mejor que el miedo al embarazo. Bien, “no se necesita mucha experiencia para saber” que ese miedo no ha sido nunca un elemento muy disuasorio para nadie.
Ahora observa la crueldad espantosa de la referencia a los jóvenes en ese párrafo. Admitiendo que los jóvenes son “vulnerables en ese asunto”, y declarando que necesitan “estímulo para ser fieles a la ley moral”, la encíclica les prohíbe usar anticonceptivos, de esa forma mostrando claramente y a sangre fría que su idea de estímulo moral consiste en terror, en el puro y horrible terror de jóvenes atrapados entre su primera experiencia del amor y la primitiva brutalidad del código moral de sus mayores. Seguro que los autores de la encíclica no pueden ser ignorantes del hecho que no son los jóvenes perseguidores o las putillas adolescentes quienes serían las víctimas de la prohibición de anticonceptivos, sino los jóvenes inocentes que arriesgan sus vidas al buscar el amor, la chica que de pronto se encuentra embarazada y abandonada por su novio, o el chico que se ve atrapado en un matrimonio prematuro e indeseado. Ignorar la agonía de tales víctimas – los innumerables suicidios, las muertes a manos de abortistas carniceros, las vidas drenadas y desperdiciadas bajo la doble carga de un “deshonor” falso y de un niño indeseado – ignorar todo eso en nombre de “la ley moral” es hacer una burla de la moralidad.
Otra burla, esta verdaderamente increíble, nos acecha desde ese mismo párrafo 17. Advirtiendo contra el uso de anti-conceptivos, la encíclica declara: “Debe tenerse en cuenta también que un arma peligrosa sería por lo tanto puesta en manos de aquellas autoridades públicas que no hacen caso de las exigencias morales… ¿Quién impedirá que los gobernantes den prioridad, o incluso que impongan sobre sus ciudadanos, si lo consideran necesario, el método de contracepción que ellos juzguen ser el más eficaz? De ese modo, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que encontrarían al observar la ley divina, llegarían al punto de poner a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más reservado y personal de la intimidad conyugal”. [17]
Ninguna autoridad pública ha intentado – y ningún grupo privado les ha instado a intentar – forzar la contracepción en los católicos. Pero cuando uno recuerda que es la Iglesia Católica la que ha iniciado la legislación contra el control de la natalidad en todo el mundo, poniendo así “a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más reservado y personal de la intimidad conyugal”, esa declaración se vuelve escandalosa. Si no fuese por la cortesía que uno debe mantener hacia el cargo papal, uno llamaría a esa declaración una desvergüenza.
Eso nos lleva a la posición de la encíclica sobre el tema del aborto, y a otro ejemplo de crueldad inhumana. Compara el voluble sentimentalismo en el estilo de la encíclica al hablar de “amor conyugal”, al tono claro, brusco y militar de lo siguiente: “Una vez más debemos declarar que la interrupción directa del proceso generativo ya comenzado, y por encima de todo, el aborto directamente deseado y procurado, incluso si es por razones terapéuticas, están excluidos como medios lícitos para regular la natalidad”. [14, énfasis añadido].
Tras ensalzar la virtud y la santidad de la maternidad como el deber más elevado de la mujer, como su “vocación eterna”, la encíclica le añade un riesgo especial de muerte a la realización de ese deber, una muerte innecesaria en presencia de doctores que están prohibidos de salvarla, como si una mujer no fuese más que un montón vociferante de carne infectada a la que no se le debe permitir imaginar que tiene derecho a vivir.
Y esa política es la que defienden los partidarios de la encíclica en nombre de su preocupación por “la santidad de la vida” y por “los derechos”: los derechos del embrión. (!)
Supongo que sólo un mecanismo de proyección psicológica puede hacer posible que esos defensores acusen a sus oponentes de ser “anti–vida”.
Observa que los hombres que defienden un concepto como “los derechos de un embrión” son los mismos hombres que rechazan, niegan y violan los derechos de un ser humano vivo.
Un embrión no tiene derechos. Los derechos no pertenecen a un ser potencial, sólo a un ser real. Un niño no puede adquirir ningún derecho hasta que nace. Los vivos tiene prioridad sobre los aún-no-vivos (o los no-nacidos).
El aborto es un derecho moral, que debe dejarse al juicio exclusivo de la mujer involucrada; moralmente, nada más que su deseo sobre el asunto ha de ser considerado. ¿Quién puede posiblemente tener derecho a dictarle a ella cómo debe disponer de las funciones de su propio cuerpo? La Iglesia Católica es responsable por las vergonzosas y bárbaras leyes contra el aborto, que deben ser revocadas y abolidas.
# # #
Fuentes:
Charla sobre la encíclica papal “Humanae Vitae” que Ayn Rand presentó en el Ford Hall Forum, Boston, USA, el 8 de diciembre de 1968.
Traducido por Objetivismo.org
# # #